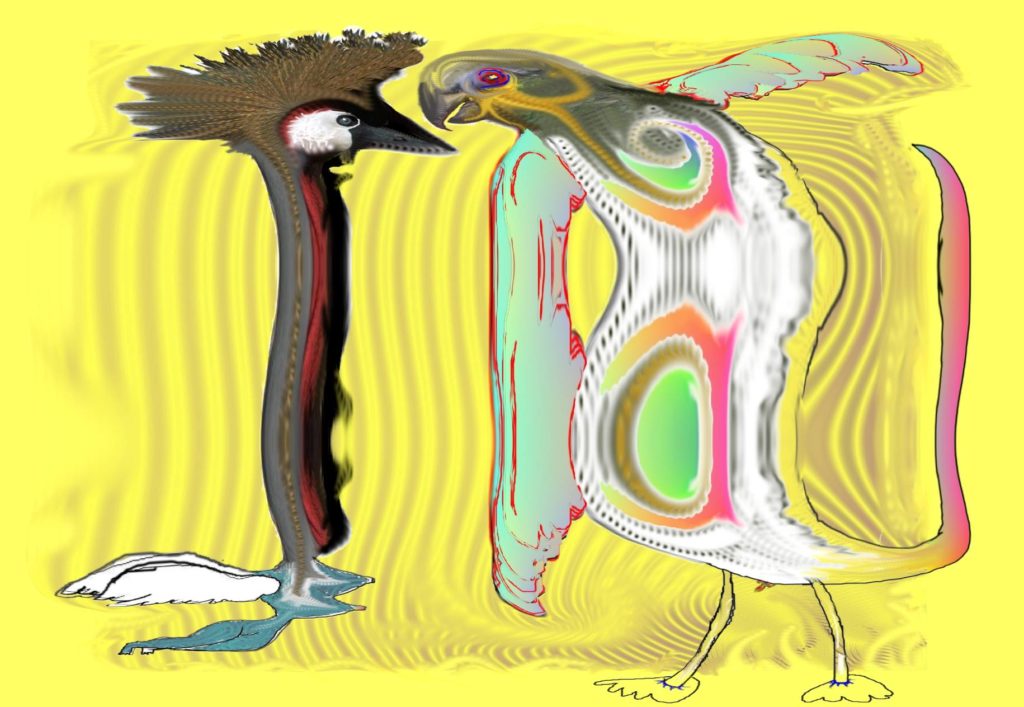Ilustración Félix Guerra
PICATUERU
Carpinterus regulus
Empecé a traerle flores a la Tigrona boquirrubia. Todos los días algo: un tulipán, un geranio, un marpacífico, una rosa de la montaña. «¡Qué galante»!, decía ella, y con un suspiro le arrancaba el perfume de cuajo a cualquier flor. Un día no tenía más y le traje un ramo de romerillo. «¡Qué sorpresa!» Olisqueó profundo y se comió el mazo, siendo carnívora. Yo pensaba: ¡qué va, esta tigrona está enamorada de mí! Otro día traje dos gardenias y me puse a tararear aquello de: «Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro.» La tigrona me miró directo, no a los ojos, sino a las gardenias, y con su mirada intentó decir mucho, demasiado. Después aspiró y aspiró y se llevó con la nariz el color flor de las dos rojes, digo, estoy nervioso, el color rojo de las flores. Al día siguiente me aparecí con un ramillete de jazmín trompeta, también llamado lluvia de fuego, y aquello fue casi más de lo que podía resistir mi galopante corazón. La tigrona rodeó con sus colmillos la blancura perfumada de mi ofrenda y comió delicadamente, pétalo a pétalo. ¿Qué desearía insinuar con esa deglución sensual, lenta, almibarada, hipnótica, libidinosa? Estuve a punto de perder la cabeza y pegarle un beso en pleno hocico. Era la delicadeza hecha tigrona. Y bueno, si aquello no era amor, que venga el diablo y lo vea. No obstante, presentía que era un amor imposible: tan imposible como todo lo imposible.
¿Yo qué era o qué soy? No voy a confesarlo de golpe, pero vea usted las diferencias. Ella es de las que tiene cuatro patas y yo de los que tienen dos. Ella tiene, como dije antes, dientes y colmillos, y yo un simple pico y un esmirriado cuerno blanquecino en la cabeza. Ella luce una piel dorada, cruzada con listas naranjas y azules, y yo plumas vulgares. Ella ruge y yo apenas canto mi quiquirikuá cuando sale el sol. Sin embargo, esta tigrona tenía ojos exclusivamente para mí. Y cuando me veía irrumpir con el cargamento florido, ya fueran tumbergias, dalias, alamandas, amapolas o bocas de león, sus ojos amarillos brillaban de placer. Se estremecía y me hacía estremecer con largos rugidos que despertaban volcanes, ríos, lejanos superhipopótamos y encendían más fuego a las palpitaciones. Ya iba por treinta y cinco toneladas de flores, traídas día a día, cuando decidí en plena selva correr el último riesgo de confesar mi prolongado amor de jardinero. Nos encontraríamos donde siempre: junto al framboyán azul, justo donde se bifurcan los senderos.
Llegué llevando un lirio turco, único, impoluto, símbolo del amor puro y sistemático. Pero oh, yo bien sabía que era, lo dije antes, oh, un amor imposible. ¿Qué piensan: que me dejó plantado con dos palmos de narices? Pues no: estaba allí, puntual, a la hora convenida, todavía tibia, todavía latiendo y con un ojo semiabierto hacia mi flor. Pero en la frente amada, sobre el ojo derecho, se abría profundo y oscuro el hueco de una bala. Aquel estampido que yo confundí antes con el trueno de mi sangre ansiosa, no había sido más que un vulgar y estúpido plomo perforando esta historia de amor.