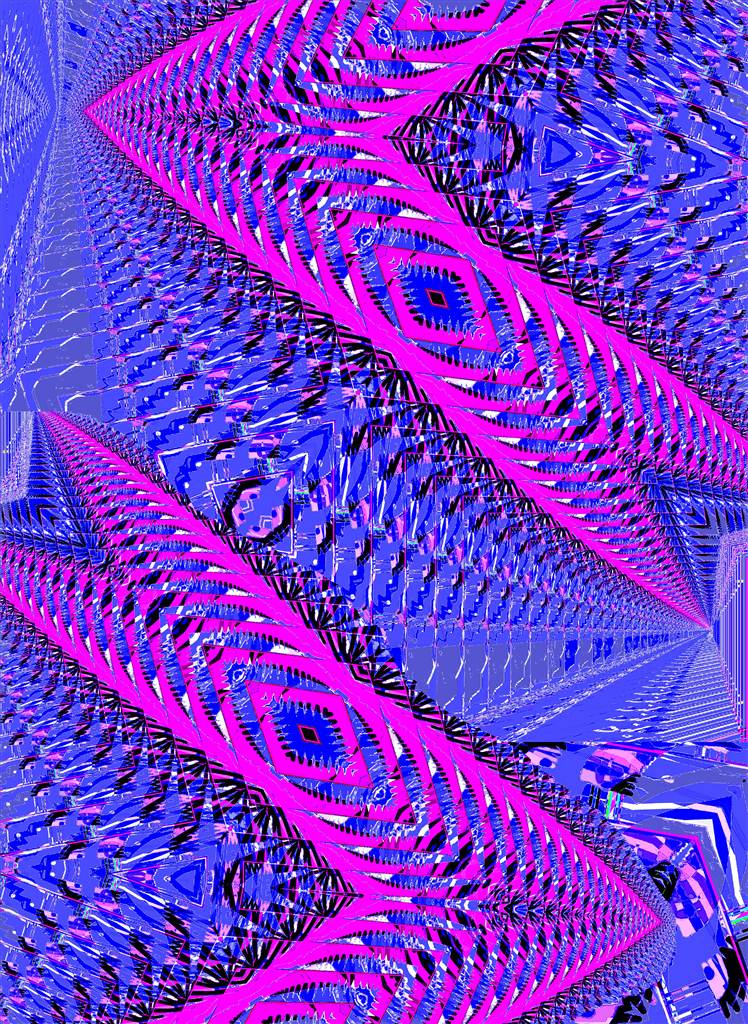Ilustración: Félix Guerra
Ohlochloch
Lacertus scotchneesis moestus
Un lagarto ronda el sofá y la butaca, mas luego bracea por el lago tarareando: «Oh, Lochness, oh, Lochness…» El lago es profundo, transparente y muelle, forrado con húmeda tela de chaqueta y estampado con peces. Es un trapo sedado y líquido en el que alguien dibujó además cornamusas, sardinas, mejillones y botellas bien tapadas con sus corchos de alcornoque o de roble. El lagarto no teme: usa cuello de tortuga en invierno, de fidich en verano y se abotona el otoño con bellotas de la arboleda. Serpentea el lagarto por debajo de los cojines, disfruta su inmensidad, mueve a ratos la lejanía. Con almohadones azules alivia la fatiga lacustre y transitoria de las alas. La gola de encajes que lleva al cuello flota por debajo de sus axilas y detiene por tramos la deserción de la marea: el agua no se atreve a mojar ni a chocar contra sus alas ni contra su gola. Casi que con esas maniobras infantiles el lagarto enseña el pecho, que aún no confesó hasta la fecha si es de hembrita o de machito o si lleva el cascabel andrógino (que murmuran las leyendas) colgándole del ombligo. Recatada(o) retrocede hasta las inmediaciones de sus instrumentos musicales. Hace flau con la flauta, pian con el piano, sax con el saxofón, gay con la gaita: con esa melodía molto alegre va acumulando espectadores en la orilla, en el perímetro de un aro risueño y creciente, a lo sumo de una tarde de ancho, donde la muchedumbre apretujada baila a fondo metiendo codos y barbillas. Levantan el pie, una patita, un emblema, un corcho que salta, el tobillo que duele, una barriguita adulta y por detrás unas nalgas también bastante adultas. Reina la nalgarabìa, el príncipe depone su corona, la multitud arrebata sonidos, se levanta un himno de coro, el enmudecido silencio despierta de las modorras y comienza a mover lento el pie y luego otro y luego otro, hasta que va a dar frenético contra el borde oscilante de la laguna. El rey acarrea un montón de pitos rellenos de pit, tambores repletos de tam-tam, y el bullicio aumenta y el jolgorio reina sin coronas ni cortesanos, y la corona suena a corn, mientras la familia real, greñas al aire, se despatarra para subir hasta donde los toneles de whisky y cerveza sirven a los parroquianos que se acercan sedientos. De pronto hay un pop inusitado, al que luego sigue un pomp pop más estruendoso de corchos aventados en cualquier dirección. El líquido que por turno tocaba a una moza, a la reina, al príncipe, a un carretonero, al rey, salta incontenible y rueda, cuesta abajo, provocándole temblores a la yerba de anís y a la ortiga y al mordisco del diablo y a la hipecacuana y al perifollo borde. Oh, qué música sublime todos esos ruidos revueltos, en cascada o círculos concéntricos. Qué felices los humanitos, cuando todavía la sorpresa del accidente no le ha calado los tobillos ni se le ha subido a las cabezas. Pero el lagarto advierte, sí, cuando el whisky y la cerveza inundan su domicilio y provisionalmente se alegra del inesperado y enorme descorchado ocurrido en la montaña. Del líquido que colma la laguna, bebe, un barril tras otro, espuma tras espuma. Salta un corcho con su tonel y golpea al sofá y a la butaca, el ambarino ebrio sube las paredes del cristal, ensaliva la raíz del manantial y rebota bravío en los páramos. La apoteosis sobreviene cuando se hacen filar las filarmónicas, trompar las trompetas, y al plink plink de la gotas deletreadas por la tormenta en las aguas del lago. El infortunio empapa la tarde antes de que atardezca. La noche anochece antes de que rebuznen las estrellas. Catástrofe: se altera mucha alegría a la redonda. Buscan debajo de las sillas, en el monedero, las señoras en sus bolsos y en los bolsillos. Pero nada: hecatombe. Registran con buzos y una tecnología primitiva de imanes el fondo del lago. Reaparecen solo un manojo de antiguos puñales vengativos y solo algas y más algas. No, absoluta o casi absolutamente continúa extraviada la esperanza. La gola de encajes que el lagarto lucía siempre bien atada a su garganta, se ha perdido. La corriente arrastró la gorguera corriente arriba, hacia alguna orilla, o corriente abajo, hacia lo profundo, o la diluyó, como sal en las aguas. Fueron las notas musicales, su pandilla entera, fueron el whisky, las cervezas, el vino, el revoltijo de toda esa flama mezclada. Fue el arrebato emocional de la muchedumbre, la falta de altivez de su alteza real, el descorchar sin ton ni son, la fragilidad de barricas y toneles. El acta policial echa flores por la boca. En el juzgado, fiscales y jueces y defensores departen poco amigablemente y unos piden indulto general y otros cadenas de esclavitud a perpetuidad y otros un whisky para calentar el frío de los huesos. ¿Y el lagarto mismo, por qué diablos no se contuvo ante las inesperadas inundaciones del alcohol? ¿No sabía el muy tonto, o el muy inocente o el muy poco escarmentado por experiencias anteriores, que con la gola no se juega, que sin gola no hay juegos ni fiestas ni magia ni nada? «¡Recorcholis!», vocifera el portavoz de la autoridades eclesiásticas y también «¡Tamaña estupidez!», el portavoz de los jefes de clanes. Entretanto el lagarto busca desesperado y por su cuenta, ondulando de la profundidad hacia la superficie y de la superficie hacia las superficies, mostrando el morro ansioso y verdinegro, la cola o las lacrimosas pestañas en cada una de las ondulaciones.
Desde entonces la verbena entró en un largo paréntesis, se paralizó el flujo azucarado de la bajamar y la pleamar. La multitud quedó varada y rígida en sus contoneos danzarios. De los horizontes más cercanos y, de tarde en tarde, solo escapan suspiros y un millón de aves mustias que se apresuran a graznar con lentitud en las inmediaciones de sus respectivos páramos. Sucedió hace aproximadamente muchos siglos, o quizás más, y el drama continúa en el nuestro, hoy, y seguro en los siguientes, acumulando esa edad casi infinita de las leyendas. Todo ocurre sin intermitencias, Taranis por medio, ante las orillas del Lochness. Transcurre, lago por medio, ante las iras perennes del atormentado dios de las tormentas.